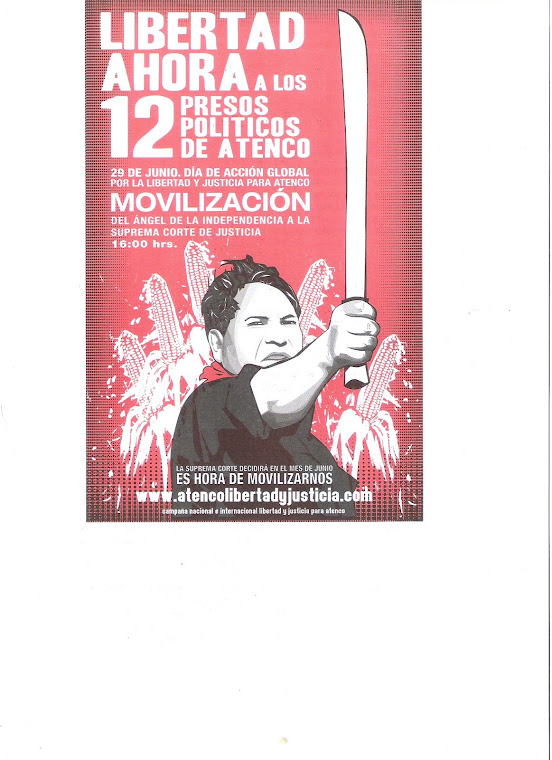Marcela Turati
Todo el tiempo que estuvo inconsciente, mamá y papá le cantaban, le repetían cuánto lo amaban, le hablaban de su hermanita.
El pasado martes 28 no intentó más, con la ayuda del respirador, llenar sus pulmones congestionados de hollín. No se esforzó por jalar aire a través de la tráquea quemada. No pasará otra operación para estrenar una piel nueva que, quizás, otra vez rechazaría. Ni recibirá más fármacos contra el dolor del cuerpo quemado.
Juan Carlos se convirtió en la más reciente víctima mortal del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, la número 49. Falleció a pesar de su empeño por vivir, que dejó admirados a quienes lo atendieron hasta el final.
“El doctor nos dijo: Haga de cuenta que (los niños quemados) cayeron en un pozo muy profundo, y el más hondo de todos: por cada dos pasos que dan para salir, resbalan uno. Ni un adulto lo hubiera aguantado, pero él va a salir”, dijo Rosa Elia, su mamá, dos días antes de la muerte de su hijo. Ella y su esposo Juan José habían mentalizado que su niño podría seguir, hasta fin de año, en terapia intensiva y pasar otro lapso en rehabilitación.
Era sorprendente cómo el pequeño de tres años y siete meses había logrado escalar aquel “pozo profundo” en el que cayó junto con otros 75 compañeros sobrevivientes del incendio.
En la recepción del Hospital Shriners, antes de la muerte de Juan Carlos, sus padres contaron la historia de su pequeño que pasadas las 2:30 de la tarde del 5 de junio, dormía una siesta en el salón C-1, pegado al almacén de papeles del gobierno de Sonora, donde empezó el fuego.
A él lo rescataron de la peste tóxica por uno de los boquetes que los vecinos abrieron ante la falta de salidas de emergencia. Su mamá lo vio pasar disfrazado de hollín, en brazos de un policía que le dio respiración. Iba con los ojos abiertos. Se lo llevaron en una patrulla. Y su madre, en shock, no pudo decir que era su hijo.
Siete horas tardó su vía dolorosa de hospital en hospital, buscándolo. A las 10 de la noche lo encontró. Era otro. La hinchazón por las quemaduras le había transformado los rasgos. Otras mamás aseguraban que Juan Carlos era su hijo, y Rosa Elia argumentaba que era el suyo porque “tenía los dedos chiquitos del pie dobladitos” y tres granitos en la panza que la noche anterior había untado de pomada.
Desde el principio los médicos le dijeron que se convulsionaría por el tóxico acumulado y tanta quemadura. Pero él aguantó esa y más noches, y hasta un vuelo a Estados Unidos que los papás consiguieron después de armar un escándalo ante la prensa, porque los funcionarios del IMSS obstaculizaban su traslado.
La proeza de que hubiera llegado vivo sorprendió tanto a los médicos del Hospital Shriners que felicitaron al personal que lo mantuvo respirando. Pero la admiración mayor era para ese pequeño que se agarró con terquedad de la última hebra de vida y que un mes después de su ingreso pudo abrir los ojos.
“Le ponemos música, películas, le cantamos, le hablamos, le contamos cuentos, le platicamos de su hermana, de su abuelo. Yo siento que sí me contesta, mueve la boquita, los ojos. Dicen los doctores que puede ser algo involuntario, pero siento que sabe que soy yo; hay días que siento que nos ve; a veces intenta mover la manita”, dijo esperanzada Rosa Elia antes de que Juan Carlos se cansara de escalar.
Negligencia mortal
Esta es una historia sobre los niños y niñas valientes que sobrevivieron al campo de gas tóxico y cielo de lumbre en que se convirtió la guardería, hace casi dos meses.
De los que fueron despertados bruscamente de la siesta que habían aprendido a dormir tranquilos. De los que tienen pesadillas en las noches o viven a base de calmantes en distintos hospitales.
Trata de los pequeños sobrevivientes que se enfrentaron a la negligencia institucionalizada, al amiguismo y a la corrupción sistémica, de cuyas lesiones nadie se responsabiliza.
Varios de ellos tendrán que vestir trajes especiales, hasta que se les regenere la piel, y no volverán a tomar un baño de sol. Por el tóxico que inhalaron, podrían volverse enfermizos.
Catorce de esos niños siguen luchando por su vida en los hospitales. No sólo tienen dañado el cuerpo, su alma también está lastimada.
En Sacramento, Héctor Manuel grita dormido que se le está quemando la cara. En Hermosillo, la bebé Dana despierta llorando angustiada.
Otros cambiaron sus pesadillas de muerte por historias fantasiosas, como Kevin, que en el Hospital San José decía que evadió el accidente volando sobre una estrella, o Ariadna, en Shriners, quien cuenta que vio una galleta tirada rodeada de fuego.
Como tiro de gracia
Una decena de estos pequeños valientes llegaron al Seguro Social de Guadalajara, dispuestos a dar la pelea, pero se toparon con la impericia y la ineptitud de un médico que quiso solucionar sus quemaduras amputándoles brazos y piernas.
Su brutalidad fue atajada por los familiares, que se quejaron ante directivos.
Dice que aunque ella pidió que a su hijo lo llevaran a Estados Unidos, el avión de pronto se dirigió a Guadalajara, a un hospital aún no inaugurado, donde todavía había albañiles trabajando, donde no permitieron que médicos estadounidenses expertos revisaran a los niños. Su hijo duró sólo tres días.
Cuando terminó de contar la agonía, en una conferencia en la Ciudad de México, la joven madre se quebró en la angustia y dijo: “él no tenía que morir... era mi tesoro… lo extraño tanto”.
El tercer cumpleaños de su bebé lo festejó en el panteón, con la piñata del personaje que tanto le gustaba.
“En Guadalajara terminaron de rematarlo; el personal no estaba capacitado. Lo bañaron sin avisarnos y le dio un paro. Nosotros, con nuestro dolor infinito, y allá nos trataron como animales, nos mandaron a dormir a la calle.
“A Juanito nos lo dieron en una caja delgada como de huevos, forrada, muy corriente porque el Seguro quería ahorrarse unos pesos”, se quejaba furiosa, en una marcha en Hermosillo, la tía Marta Milagros.
Varios de los letreros que las familias cargan en las manifestaciones que se organizan en Sonora para exigir justicia lanzan la misma acusación: “IMSS nos mintió. Estrenan el área de quemados con nuestros hijos. Si me hubieran mandado a Sacramento mis papitos hoy no sufrirían tanto”.
Pero la queja rabiosa contra el IMSS, institución encargada además de subrogar la guardería, se escucha fuerte en las manifestaciones.
El dolor, la rabia, la impotencia, la necesidad de justicia, gritan los letreros que cargan mamás y papás, dominados por el dolor punzante de ver la cuna vacía.
En los carteles se lee: “Te extraño mi niño hermoso/Cada día duele más tu ausencia/Sigue jugando en el cielo/Estamos orgullosos de ser tus papás”. Los acompaña una procesión de Winnies Puhs, Doras Exploradoras y muchos otros superhéroes que honran a sus amigos ausentes.
La gran diferencia
“Cuando lo vi, la pura cara hinchada, supe que era él por su perfil, su barbita, su naricita y la punta de los dedos. Lo conozco todo, hasta la punta del cabello; y cómo si no, si dormía entre nosotros”, dice orgullosa la madre de Héctor Manuel.
“Los de ‘Michu y Mau’ (organización mexicana que atiende niños quemados) me dijeron que había que llevarlo a Sacramento, pero una comitiva del IMSS me indicó que lo llevarían a Guadalajara. Yo me aferré y dije que no.
Le fui a tocar la puerta al gobernador, faxeé rápido todo para tramitar el permiso. Sabía que iba a estar mejor aquí, donde se especializan en niños quemados”, relata.
En México, en el hospital al que primero llegó Héctor Manuel, a Adriana la dejaron pasar a verlo una sola vez. Cuando el niño de tres años escuchó la voz de su mamá, su corazón se aceleró tanto, emocionado, que ella pensó que podía desestabilizarlo y prefirió no hablar ante él.
Pero en Sacramento, en cambio, le pidieron que estuviera siempre cerca. Duermen juntos y lo acompaña en las cirugías.
“Cuando lo volví a ver le dije: ‘Mi niño, aquí estoy, soy tu mamita’. Hinchado, como estaba, se le corrieron unas lagrimitas. Era su única forma de expresarse”, dice.
En la primera cirugía, a Héctor Manuel le salvaron las piernas (“casi me lo hicieron de nuevo, dedito por dedito”, comenta la mamá) y durante cinco semanas soportó en la tráquea un tubo atravesado por el que respiraba.
El niño ingería alimento por una de las fosas nasales y por otra expulsaba los ácidos del estómago (“salía todo lo negro por los gases sucios que inhalaron”).
La semana antepasada le cerraron la tráquea, quitaron el respirador artificial y le hicieron su tercera cirugía.
“Aquí te dicen que la mejor curación es que uno esté con él, y yo no me despego… El trato que tenemos aquí es impresionante y se agradece, porque en Hermosillo estás acostado en el piso, te tienen en la banqueta, no te dejan verlo”.
A Héctor Manuel aún le faltan cirugías y sanar de los recuerdos.
A veces despierta angustiado y grita: “Quiero a mi mamá, me estoy quemando, se quema mi cara”.
La entrevista con Adriana se interrumpe cuando escucha del segundo piso un grito:
“Anda con una andaderita queriendo caminar. Bendito sea Dios, va avanzando rápido y espero podamos estar en Hermosillo ya caminando por sí solo”, dice feliz.
El noble armatoste
Cada piso alberga historias. En el quinto, por ejemplo, habita una princesa llamada Astrid Ariadna, a quien se le ve pasear con su vestido acrinolinado, varita mágica, zapatillas y corona. Juega a que aparece una gallina. Luce contenta.
Como huella del incendio le queda una malla que cubre sus brazos y los recuerdos que a cada tanto comenta con su mamá: “La escuelita se estaba quemando, estaba cayendo el cielo; estaba dormida, me desperté y me puse a jugar; me fui por la orillita, estaba una galleta que tiró un niño; yo salí por la orillita”.
Todos los domingos, a medio día, los papás y mamás mexicanos salen del Shriners y caminan hasta llegar a un lugar ideal para hacer picnic. No sólo son de Sonora, también los hay del DF, Oaxaca, Guanajuato, Sinaloa, todos con hijos enfermos. Los esperan varias familias de migrantes mexicanos, con ollas llenas de pollo en mole, arroz, ensalada, tortillas, panqués embetunados y esponjosas galletas.
“No es gran cosa, pero es algo”, se excusa la anciana Tomasa Cabrales, coahuilense, esposa de uno de los albañiles que ayudó a construir el Shriners.
Al hospital llega también la señora Lupita López, una hermosillense que aparece en el lobby hasta cuatro veces por semana, cargada de regalos para sus “nietos” y de rosarios y palabras animosas para los papás.
“Desde el primer día empecé a venir. Al primero que vi fue a Heraclio (papá de Alejandra), lo abracé, le dije que estábamos para echarle la mano y estuvimos llorando. Después conocí a todos los papás, todos muy fuertes; yo me quebraba más que ellos. A veces bajaban a la recepción conmigo y llorábamos acá, no frente a los niños”, dice la “abuela”.
Olga Ochoa es una de las mamás que trabajaba en la guardería ABC y cuenta lo que ahí se vivió puertas adentro: “Me puse a despertar a los niños, los sentaba, les daba una sacudida: ‘ya vino mamá, vámonos’. Estaba saliendo humo, el techo de la otra sala estaba cayendo, el comedor ardiendo. Juntos le sacamos la vuelta a lo que ardía; me regresé para sacar más y me desmayé.
En su pensamiento estaba Alejandra Guadalupe, su niña, pero en vez de correr a buscarla sacó a los niños que estaban a su cargo. “Pensé que (las otras maestras) me la iban a sacar como yo, que estaba sacando a los niños, pero no sé qué pasó que la dejaron”.
“Por el grado de las quemaduras, alguien la sacó al final”, dice Olga en la recepción del Shriners. Ella también lisiada, con la malla sobre las manos quemadas y con unas manchas en la cara que comienzan a desvanecerse.
Alejandra Guadalupe fue la primera niña de Hermosillo que pisó California.
Heraclio, su papá, ni siquiera valoró la idea de ingresarla a un hospital mexicano porque su hija tiene nacionalidad estadounidense.
“Dentro de la gravedad, ella está bien, no tiene los pulmones mal; lo que tiene son las quemaduras. Hay que esperar a que salga de terapia intensiva y ver cómo evoluciona, pero ya estoy agradecida con que me la prestó Dios más tiempo”, dice la mamá serena.
Mes y medio después de la tragedia, un reporte del IMSS informaba que 16 niños y niñas que no habían sido hospitalizados porque el día del incendio no presentaron daños visibles ya sufrían complicaciones respiratorias. Dos tuvieron que ser llevados a la Ciudad de México.
Hasta el 22 de julio, 16 niños continuaban hospitalizados: dos en el IMSS de Guadalajara, tres en Sonora y 11 repartidos en los hospitales Shriners. A este reporte habría que restarle dos:
Le cantamos, le hablamos, le contamos cuentos... Yo siento que sí me contesta, mueve la boquita, los ojos...”
Rosa Elia Holguín